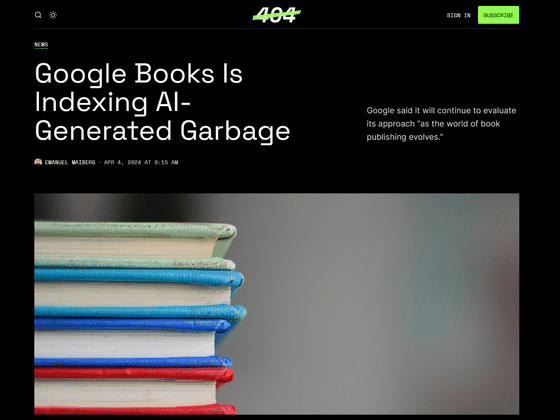Por Ramón Besonias

Escribo en Chat GPT: "Imagen realista rectangular de personas huyendo asustadas al ver un tren llegar desde una pantalla de cine". Genera -no confundir con crear- la imagen que veis arriba. Soy yo quien escribo el prompt, lo escribo por una intención, si no me gusta lo desecho, y podría no haberlo hecho. Tomo Chat GPT como una herramienta, un vehículo; no sustituye mi creatividad más allá de lo que yo le permito. Antes de Chat GPT hubiera cogido quizá una imagen de internet, o la hubiera dibujado yo. Aún lo hago. No quiero dejar de dibujar a mano, con rotulador, en papel. No dejaremos de hacerlo, aunque tengamos la sensación de que la tecnología aumenta la tentación de recurrir a la IA antes que dedicar una hora a dibujar. Gano en eficacia y tiempo dejando que me la genere una IA; gano en un tiempo relajado y sereno, dedicado a mí, mientras tomo una cerveza o miro sin mirar por la ventana. Elijo hacer una cosa u otra, según la disposición, las ganas, el objetivo. Siempre hay elección. No hay un leviatán que nos obligue a decantarnos siempre por la misma opción. Asumir la libertad es esencial para no acabar percibiendo que la tecnología es un dios severo que consume la voluntad y nos condena a guardar pleitesía. Por eso, fomentar el conocimiento, la autonomía y la creatividad es el mejor antídoto contra ese determinismo tecnológico que conduce tanto al asombro acrítico como al temor irracional.
Los primeros que contemplaron la llegada de un tren a la estación a través del novedoso y desconocido cinematógrafo de los hermanos Lumiere quizá se alarmaran en esa primera proyección, pero al salir de la sala de seguro rieron aliviados y comentarían entre risas la eficacia del engaño. Otros, recelosos y cautos rechazarían la profana inconsistencia del nuevo artilugio, más cerca de la naturaleza de un juguete que de una tecnología útil y prometedora. No pasarían muchos años hasta que ese nuevo artefacto fuera integrado en sus vidas como lo fue la iluminación eléctrica o el coche de gasolina. El cine se convertiría no solo en un divertimento y un arte, también sería una lucrativa industria, pero no sin un periodo de transición donde la fascinación y el recelo oscilarían en una vertiginosa dialéctica que alimentaría la prensa y el debate en bares y plazas.
Hace nada que OpenAI anunció que había conseguido generar vídeos de un minuto a partir de prompts y hacerlo con una calidad y realismo prodigiosos. Llaman a esta tecnología Sora.
Las respuestas divididas entre el entusiasmo babeante y el rasgado de vestiduras no tardaron en inundar las redes y noticias en los medios de comunicación. Pocos analistas se sitúan en un término medio entre la la prudencia y la curiosidad, entre un sabio recelo y un tanteo objetivo. "El fin de la realidad", sentencia un reportaje de El Confidencial, muy en la línea de anteriores textos donde se recurre al lucrativo recurso al catastrofismo. El filósofo Diego Hidalgo, casi al mismo tiempo, en otro medio sentenciaba el fin del pensamiento crítico.

Las teorías ultramodernas de la hiperrealidad, defensoras de teleologías escatológicas, o, en el otro extremo, de un futuro transhumanista salvífico, tienen más rédito popular que la serena y pausada reflexión, quizá porque ésta requiere tiempo, escucha y obviar los placebos del miedo que paralizan el entendimiento y la voluntad. Es más fácil temer que conocer. Conocer nos implica y nos sitúa no solo como testigos, sino parte responsable de los hechos. Temer y prohibir convierte a otros -corporaciones, gobiernos, entidades demiúrgicas- en responsables de mi incapacidad para tomar las riendas y decidir. Está pasando con el conflicto de los móviles en las escuelas y surgirá con la IA en años venideros. Esperaremos a que el fatalismo se adueñe de nuestra voluntad y solo quede como salida desesperada e irresponsable prohibir. Sin embargo, la prohibición taxativa, sin conocimiento ni criterios, desactiva el pensamiento crítico, delegando en otros mi libertad. Es más, provoca una falsa sensación de seguridad, como si al barrer el problema bajo la alfombra de la norma, éste desapareciera de nuestras vidas.
Pero volvamos a la noticia de Sora. Como les sucedió en 1896 a los espectadores de la sala parisina, aquellos que vieron hace unos días a esa mujer pasear altiva y confiada por las calles de Tokio quizá tuvieron un reflejo temporal de fascinación complaciente y gozosa, pero en un breve tiempo volverían en sí, mascullando lo experimentado, sabiendo que se trata de un artificio técnico, efecto de una ingeniería de orfebrería, fruto de un prompt simple:
"Una mujer elegante camina por una calle de Tokio llena de luces de neón brillantes y carteles animados de la ciudad. Lleva una chaqueta de cuero negra, un vestido largo rojo, botas negras y un bolso negro. Lleva gafas de sol y lápiz labial rojo. Camina con confianza y despreocupación. La calle está húmeda y refleja, creando un efecto espejo de las luces de colores. Muchos peatones caminan por allí".
Computación, datos, mucho gasto de energía y dinero, innovación, competencia feroz, nichos nuevos que absorberán negocios tradicionales y obligarán a aprender nuevos oficios y consumir nuevos productos de entretenimiento y herramientas de trabajo. A diferencia de los espectadores del cinematógrafo, hoy los ciudadanos tenemos más experiencia y conocimientos como para saber que toda tecnología fundante que emerge trastoca, genera zozobra y requiere tiempo hasta que se integra en un nuevo ecosistema económico, laboral y cultural. Los artistas pictóricos vieron en la fotografía un grotesco imitador, sin futuro ni consistencia artística. Menos aún aquel invento del demonio llamado cinematógrafo pasaría de ser un juguete más para entretener a niños y animar las ferias. La literatura y la pintura son artes superiores, pensaron. Pero no muy tarde los ciudadanos empezaron a ir más al cine que dedicar tiempo a la lectura, ver vídeos de YouTube que ir al cine, mandar audios y vídeos a sus amigos que hacer llamadas o escribir guasaps.

El adagio de Magritte -esto no es una pipa- sigue teniendo vigencia como desmitificador del simulacro tecnológico. Sabemos que esa mujer paseando por Tokio no es real, que la pera de esta ilustración simula ser una nariz, como sabemos que aquel tren de 1896 no lo era, no nos arrollaría más allá de nuestra imaginación. La ilusión se desactiva a través de la conciencia y el conocimiento.
Los niños sí creen que el ratón habla. Creerlo aviva su imaginación, tan necesaria para su vida adulta, esa en la que ya no creerán que los gatos tienen botas y los lobos comen abuelas para merendar. No lo creerán porque les habremos educado en saber diferenciar la ficción de la realidad en la que las balas matan y las decisiones cuestan. Ese es el reto de la educación, la que se da en casa y la que viene de la escuela. Desmitificar sin por ello dejar de divertirnos con la ilusión de lo irreal. Para ello es necesario que los adolescentes conozcan las entretelas de la tecnología, los datos interesados que la alimentan, el artificio que se esconde tras su simulación de realidad. Desmitificar les prepara para protegerse contra las distopías de la tecnología, ésta y las que vendrán. El conocimiento empodera la voluntad, aviva la libertad, da gasolina a la disensión contra los excesos del poder. Los niños deben saber tarde o temprano que los reyes magos son los padres.
Discrepo de aquellos que piensan que la posibilidad de generar vídeos realistas nuble la sabiduría natural de diferenciarlos de la vida experimentada. Ya antes de la irrupción de la IA existían los sesgos y la manipulación de la información. La posibilidad de una simulación absoluta de lo real quizá sea buena noticia, porque clausura la ilusión de que algo salvo la vivencia personal a pie y suelo puede ser real. La llamada hiperrealidad generará sin duda una necesidad de vivencias auténticas, de recelo ante la digitalización de lo real, un anhelo de realidad, de contacto físico, de emociones no mediadas por la tecnología, de sudoración y mirada, de encuentros in situ. Estos días de carnaval he sido testigo de esa necesidad. Alumnos acostumbrados a no apartar las narices de una pantalla esperaban como agua de mayo el vértigo gozoso de desfallecer bailando y cantando junto a miles de personas. Los clásicos griegos y romanos nos enseñaron algo primordial: pese a que el decorado cambie, la naturaleza humana no lo hace. Las mismas esperanzas y miedos laten en su interior.
Tomado de IA educativa